
De la cultura al cuidado
Hace un año aproximadamente, desde Matia Instituto Gerontológico hicimos dos preguntas a diversos profesionales de la salud y de los servicios sociales, que habían sido cuidadores, es decir, que en algún periodo importante de su vida lo profesional y lo personal había “convergido”. La primera se centraba en qué era lo que el cuidado de su familiar les había enseñado para la vida, y en la segunda les pedíamos que nos especificaran qué es lo que trasmitirían a las generaciones futuras sobre la importancia del cuidado.

Siendo el cuidado de una persona dependiente un experiencia dolorosa que condiciona la vida, en la que está ampliamente demostrado que los cuidadores sufren mayores niveles de malestar (depresión, ansiedad, estrés, menor bienestar subjetivo) y más problemas de salud que la población general, las personas entrevistadas tenían en general -sin negar el sufrimiento que el cuidado conlleva- una visión positiva de los aprendizajes personales que habían extraído.
A la primera pregunta una gran parte de las respuestas aludía a que el cuidado les había enseñado lo que es la generosidad, la perseverancia, la aceptación, la ternura, la paciencia, la responsabilidad y el perdón. El tiempo que habían dedicado a su familiar les había hecho comprender la vulnerabilidad intrínseca de todo ser humano, la existencia de límites, la dependencia que tenemos los unos de los otros, y que es desde esta aceptación de nuestros propios límites desde donde es posible el desarrollo personal. Ese tiempo que habían “regalado” a sus familiares les había ayudado a normalizar situaciones complejas, a vivir la vida disfrutando del día a día y de las cosas pequeñas, a entender que todo lo que tenemos es efímero, a tener menos sentimientos de posesión sobre personas o cosas, y más ansia por vivir y disfrutar. El cuidado les había enseñado a valorar (y proteger) la propia autonomía e independencia, la importancia de mostrar afectos, y que en la vida se recibe pero que también hay que dar.
Respecto a que trasladarían a las generaciones futuras, estos profesionales de la salud y los servicios sociales con experiencia personal de cuidados aludían a la trascendencia de que conozcan la importancia de la interdependencia (al hecho, como decía textualmente uno de ellos, de que “somos una gran cadena: recibimos, damos, recibimos…”), que sepan que la solidaridad es el mejor escudo, que la forma en la que cuidas (tanto de las personas dependientes como de las sanas con las que compartes tu vida) te define como persona. Estos mismos profesionales apuntaban la importancia de la reciprocidad, del acompañar, del valor del aprendizaje de experimentar el esfuerzo no gratificado. Señalaban que es necesario transmitir que las personas por muy deterioradas que estén siguen teniendo capacidades y deseos que hay que poner en valor. Que observar y ponerse en el lugar de una persona que necesita ayuda es una “clase magistral” sobre la compasión que evita malestares presentes y futuros, algunos de ellos de muy limitada importancia a pesar de la magnificación que habitualmente se hace.
Y es que en el cuidado se proyectan algunos de los retos (no solo del cuidado, sino generales) que nuestra sociedad tiene: conciliar mejor el desarrollo profesional y familiar permitiendo vivir y cuidar, mejorar la redistribución de las tareas entre mujeres y hombres, promover valores y aprendizajes intrínsecos al cuidado como son la solidaridad, la tolerancia, la escucha, la compasión, la interdependencia, el compromiso, etc., propios de una sociedad sana.
Según la Encuesta Europea de Salud del 2014, en el estado hay 4.410.900 personas (no profesionales) que realizan tareas de cuidado (de las cuales 702.000 han superado los 65 años). El cuidado debe dejar de ser un asunto privado, sin reconocimiento ni valor social, casi exclusivamente de responsabilidad familiar. El día 21 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, es un buen momento para recordarlo.
Link noticia: http://ow.ly/b9DU304nh2C
*Publicado en “El Diario Vasco”, 18 de septiembre de 2016.
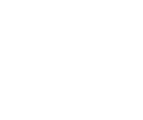
.png)